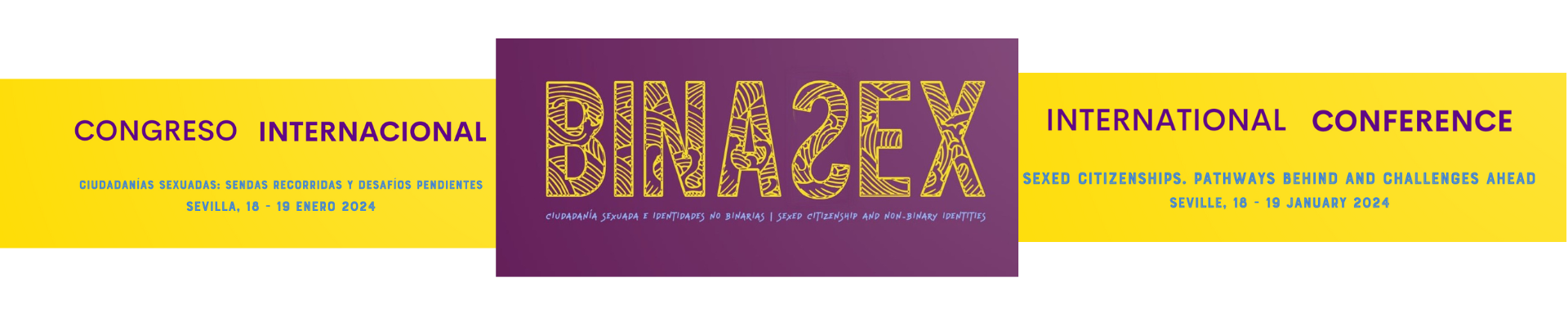
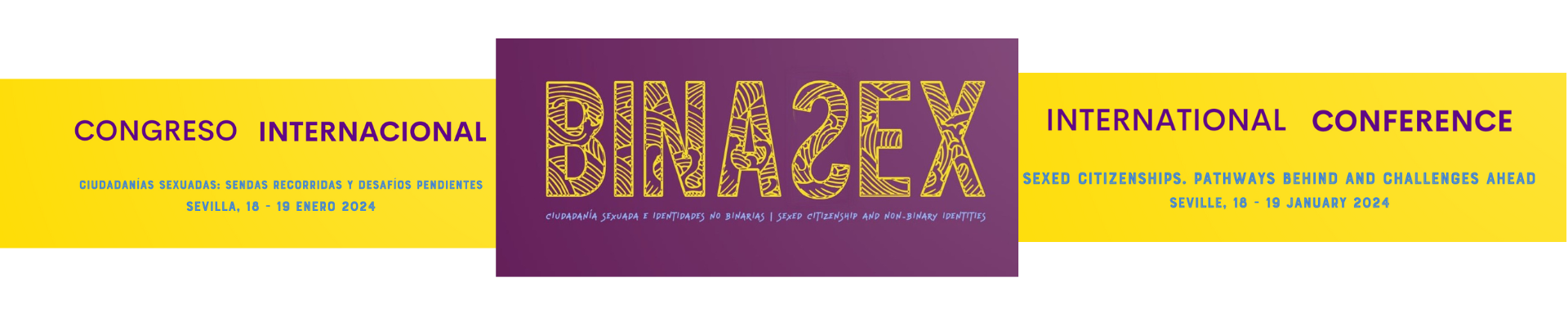
ANA VALERO HEREDIA
La pornografía como canal de expresión y reivindicación de identidades y sexualidades disidentes
A partir de las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, el arte y la pornografía se convierten en la tribuna idónea desde la cual comienzan a articularse toda una serie de críticas dirigidas contra las jerarquías sexuales heteronormales y patriarcales establecidas en las sociedades occidentales. Y el cuerpo se convierte con ello en el principal elemento catalizador de dichas críticas. Muchos artistas se basan en las tesis del cuerpo como constructo discursivo, y no como una entidad biológica predeterminada, para cuestionar, a través de sus obras, la construcción del género, las relaciones de poder o las propias relaciones sexuales y afectivas. El cuerpo se convierte así, en el propio campo de batalla -en la terminología empleada por Barbara Kruger en 1989-, como lugar y objeto de las reivindicaciones feministas, homosexuales y del movimiento queer.
Bajo el paraguas filosófico del feminismo pro-sex y del movimiento queer surge el posporno como un instrumento político que se sirve de lo artístico para cuestionar y combatir las categorías sexuales y de género dominantes. Éste propone una relectura (artística) de la pornografía mainstream desde las disidencias sexuales. Con ello se abre un espacio crítico que concibe la pornografía desde una dimensión política con capacidad performativa para producir cuerpos, placeres y subjetividades, y se revela como un espacio de lucha dentro del feminismo y del movimiento queer.
ASSUMPTA SABUCO
Las transformaciones de Orlando: De Virginia Woolf a Paul B. Preciado
El objetivo de nuestra comunicación es mostrar las propuestas no binarias tomando la figura simbólica de Orlando como eje. Desde una perspectiva antropológica analizaremos las articulaciones que diacrónicamente enlazan lo personal con la política, los medios de producción artística contra la dicotomización heteronormativa y su relación con las industrias culturales, en contextos estatales concretos. Las tecnologías de género (Teresa de Lauretis) son esenciales constructores de la organización social que pueden apuntalar o desestabilizar los marcos normativos binarios (Judith Butler).
La publicación de Orlando en 1928 supuso una innovación en la novela británica de principios de siglo XX. Una declaración de amor de Virginia Woolf a Vita Sackville- West que, a través de la recreación biográfica, experiencial, rompía los moldes masculinos y femeninos victorianos, los encorsetamientos obligatorios de un cuerpo sexuado. Ese mismo año, la antropóloga estadounidense Margaret Mead mostraba la versatilidad de atribuciones en torno a los géneros y a los cuerpos en sus ensayos etnográficos.
A medida que aumentaba el conocimiento sobre otras realidades culturales distintas al argumento “biologicista” occidental, que limitaba las posibilidades del sexo-género, se revisaron los cambios y las transiciones históricas, des-normativizando “la” historia de un “occidente” cuestionado. Las transiciones de los dominios dicotómicos en torno a lo masculino y lo femenino, lo heterosexual/homosexual, lo público y lo privado desempeñaron un activo papel en la organización política y social de unos estados golpeados por las dos guerras mundiales y la descolonización.
Los derechos sexuales y de género que se definieron a partir de los años setenta/ochenta con la segunda ola del movimiento feminista y las luchas por la liberación sexual adquirieron una centralidad pareja a la creación de nuevos imaginarios sociales. La película Orlando de Sally Potter en 1993, difundía la obra literaria en un contexto marcado por la influencia visual de lo andrógino, la crisis del sida y la emergencia de las teorías queer.
La obra de Preciado marcó en el estado español un punto de inflexión desde su participación en movimientos como LSD hasta la publicación de su Manifiesto Contrasexual. Redefinir los conceptos de ciudadanía, nación, sexo-género implicaba atender a sus interseccionalidades con la clase, la etnicidad y otros factores sociales. Su recién estrenado documental, Orlando, mi biografía política nos permite analizar el papel de la performatividad, de las narrativas biográficas como medio de transformación social, de reivindicación sobre las metamorfosis colectivas y simultáneamente como una forma de conocimiento, de epistemología queer.
BLANCA RODRÍGUEZ RUIZ
Construyendo democracia desde lo íntimo: identidades, cuerpos, ciudadanías y discursos jurídicos
Pese al olvido en que, más allá de la cuestión territorial, el derecho público viene sumiendo a la noción de autonomía, ésta empieza a hacerse valer aquí como principio y como derecho, como piedra de toque de todo orden de convivencia que se quiera democrático. Lo llamativo es que la autonomía se está abriendo camino en lo público a través de lo íntimo, de la inclusión en el universo ciudadano de subjetividades excluidas de él en origen, con la autogestión de la identidad sexogenérica y del cuerpo de cada cual como protagonista de los procesos de autodeterminación democrática. La reciente ley española de identidad de género (Ley 4/2023), conocida como Ley Trans, y la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema que la precedió (STC 99/2019), son ejemplos elocuentes de ello. En el mismo sentido apunta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre libertad de circulación y residencia de la ciudadanía europea y de quienes con ella integran modalidades no normativas de familia (casos Coman, 2018; Pancharevo, 2021). Son pasos, sin duda insuficientes, hacia una ciudadanía inclusiva en términos sexogenéricos.
Y aunque no llegan a cuestionar abiertamente la construcción binaria de identidades, ponen en evidencia la contradicción entre su imposición heterónoma y el principio democrático, apuntando hacia la autodeterminación desde lo íntimo y el reconocimiento de diversidades ciudadanas como requisito democrático.
JENS T. THEILEN
¿Más allá del reconocimiento del no binarismo? Desarrollos recientes en Alemania y potencial de descertificación
This presentation provides a bird's eye view of developments regarding gender markers in German civil status law over the course of the last decade. It analyses the interplay of both legislative and judicial changes and, in contrast to the popular depiction of Germany as a "gold standard" for non-binary recognition, highlights the manifold limitations of the legal status quo. As an alternative to ever more detailed regulation, the presentation considers decertification of gender in civil status law. It points to moments where decertification was discussed within legal fora, but also analyses the dynamics of why decertification has not been more visible as a political project while affirmative gender designations within civil status law have increasingly been recognized.
LAURA MARTÍNEZ-JÍMENEZ
¿Dónde están les trans*? Recomendaciones éticas y estilísticas sobre identidades no normativas en el periodismo público y progresista del Estado español
Esta comunicación tiene como objetivo identificar el reconocimiento o, por el contrario, la ausencia de pautas estilísticas y/o éticas sobre cómo hablar e/para las personas con identidades no normativas (en adelante, IINN) en los medios públicos y progresistas del Estado español. Para ello, se han seleccionado once medios informativos (RTVE, RTVA, El País, elDiario.es, El Salto, El Periódico de Catalunya, Público, 20 Minutos, El Huffington Post, InfoLibre y La Marea), si bien en esta comunicación se exponen únicamente los datos relativos a los cinco primeros. Se ha llevado a cabo un análisis de contenido de los libros de estilo y los códigos ético-deontológicos de los medios referidos; en el caso de los medios alternativos (elDiario.es y El Salto), la ausencia de documentos similares u homologables ha obligado a analizar los textos en los que explicitan sus principios y prioridades editoriales. Los principales resultados apuntan a una ausencia radical de las IINN en los documentos estudiados de los medios públicos y de la inmensa mayoría de los privados; si bien El País reconoce a las personas trans* y a “personas de diferentes géneros”; al igual que, en el caso de los medios alternativos, su compromiso editorial feminista y LGTBIQ+ no menciona expresamente a las personas con IINN, pero sí multiplica la cantidad, y calidad, de información sobre ellas respecto al resto de medios. Como causa/consecuencia de esta invisibilización, identificamos una ubicuidad y permeabilidad del binarismo de género que intercambia los conceptos de ‘sexo’ y ‘género’, reduce la igualdad a la relación de paridad entre mujeres y hombres, y rechaza los usos no normativos del lenguaje inclusivo. Atendiendo a estos resultados, podemos afirmar que el periodismo público y progresista español tiene aún, entre sus muchos desafíos pendientes, los de resistir la inercia del binarismo de género y reconocer la agencia de las personas con IINN para autoenunciarse y contarse a sí mismas desde lo no-extraordinario y lo no-exotizado, ya sea como protagonistas, fuentes, expertas, opinadoras y/o, por supuesto, periodistas. Con todo, no creemos que en este tipo de periodismo exista un binarismo militante (como sí podríamos encontrar en medios conservadores) y sí cierta normalización de las estructuras de poder y sus dinámicas reflejadas en el periodismo a golpe de rutinas profesionales que dificultan a los medios y sus plantillas el acceso a recursos valiosos para combatir esta inercia binarista (particularmente, tiempo, dinero y formación), así como a las propias personas con IINN el acceso a los medios en condiciones de plena igualdad.
LUÍSA WINTER PEREIRA
La trampa de la unidad. El binarismo sexual como tecnología moderno/colonial
La ponencia aborda dos puntos. En primer lugar, la reacción al intento de construir garantías jurídicas y reconocimiento político más allá del binarismo sexual, a través de lo que se ha denominado la trampa de la unidad. En segundo lugar, se plantean vías para friccionar el binarismo sexual como tecnología moderno/colonial. Una primera vía es teórica, a partir de las aportaciones del sur global y una segunda vía es en clave jurídica, a partir de diversos pronunciamientos judiciales. La tesis que se defiende es que dichos procedimientos judiciales y cambios legislativos no son suficientes para friccionar y romper con el binarismo sexual, ya que no se está escuchando a las experiencias del sur global.
RAFAEL VÁZQUEZ GARCÍA
Democratizando el feminismo y la democracia: una exploración de la ciudadanía no binaria desde la teoría política
El supuesto básico de este artículo/capítulo es que si el feminismo es inherentemente democrático y ha significado una expansión de la concepción misma de la idea de democracia, no puede sino continuar reforzando su naturaleza democrática a través del marco teórico y la acción que propone la idea. de ciudadanía no binaria concebida por la Teoría Queer.
El presente trabajo propone una apuesta por ampliar la concepción de democracia hacia una concepción no binaria de ciudadanía, que se sustenta en tres ideas principales:
-Ampliar el “demos”: el reconocimiento LGTBIQ+ implica extender la ciudadanía de plenos derechos más allá de la concepción liberal de democracia y de los mercados capitalistas.
-Apoyar la idea de una democracia cosmopolita descolonizada: la ciudadanía no binaria también es decolonial, porque hace estallar todos los mecanismos de oposición binaria que están alimentando el pensamiento colonial, imperialista y eurocéntrico.
-Incluyendo la propuesta axiomática de que la Teoría Queer se centra principalmente en la concepción del placer como principio contrahegemónico y componente transformador relacionado con el empoderamiento social y político.
IGNACIO GÓMEZ LEDO
Ignorancia endosexual
La presente propuesta tiene por objetivo caracterizar el fenómeno que denominamos como “ignorancia endosexual”. Si endosexual refiere a las personas que “han nacido con características sexuales físicas que coinciden con lo que la medicina considera habitual en los cuerpos binarios femeninos o masculinos” (Monro et al. 2021: 437), podemos definir la ignorancia endosexual como el desconocimiento generado desde esa posición situada hacia las experiencias y realidades de aquellas encarnaciones sexuales que no encajan ni con lo exclusivamente femenino ni con lo exclusivamente femenino, como las encarnaciones intersexuales.
Para caracterizar este fenómeno en detalle compararemos la ignorancia endosexual con otros tipos de ignorancia relacionadas con la identidad ampliamente reconocidas en la literatura, tales como la ignorancia blanca o la ignorancia masculina (Mills 1997). Al igual que sucede en estos casos, la ignorancia endosexual no se reduce a casos individuales de desconocimiento a causa de fallos en la formación de creencias o falta de educación, sino que se trata de un fenómeno sistemático que involucra la propia estructura de las sociedades incluyendo sus instituciones educativas, legales, científicas, etc. Comparte con ambos tipos de ignorancia su historicidad y contingencia cultural, lo que significa que partimos de una consideración de la endosexualidad como socialmente construida: los mecanismos para generar y reproducir la ignorancia endosexual se encuentran en el nivel estructural y no en una supuesta realidad biológica o fisiológica, aunque estos mecanismos operen a través de ese nivel e invoquen una retórica legitimadora en base a un discurso científico que se pretende que sirva como aval. La principal diferencia con estos tipos de ignorancia, además del objeto de análisis (pues no se refiere a la raza ni al género), es el papel que juegan la medicina y las instituciones en la creación, fortalecimiento y mantenimiento de este tipo de ignorancia.
El objetivo secundario de la propuesta consiste en explorar posibles articulaciones normativas con las que abordar el problema de la ignorancia endosexual. Las consecuencias negativas de esta ignorancia endosexual persiguen a las encarnaciones intersexuales en todas las esferas de su vida, manifestándose en la forma de la violencia más puramente física que se ejerce para adaptar el propio cuerpo a los estándares binarios del sexo mediante la cirugía y la hormonoterapia (Carpenter et al. 2023), pero también en formas de violencia relacionadas con la conformación de recursos hermenéuticos prejuiciosos (o ausencia de ellos) e imágenes colectivas que las personas utilizamos para articular nuestras propias experiencias vitales, entre las que se encuentra la propia identidad. Siguiendo a Carmona (2022) defenderemos que, si bien existen vacíos hermenéuticos que deben ser rellenados con los propios conceptos y recursos que generan estas encarnaciones intersexuales para articular sus propias experiencias, así como recursos hermenéuticos prejuiciosos contra las encarnaciones intersexuales que deben ser combatidos, esto es insuficiente para acabar con la opresión que ejerce la ignorancia endosexual y que este tipo de medidas deben ir de la mano de un cambio a nivel estructural, que involucre todas las instituciones legales, sanitarias, educativas, etc., respondiendo a la naturaleza sistémica del fenómeno.
MAYO CANDENAS PINTO
El rol de la medicina en la patologización de las realidades intersexuales: un caso de injusticia hermenéutica distorsionadora
Históricamente, la medicina ha tendido a monopolizar el discurso acerca de la intersexualidad a costa de excluir y de silenciar sistemáticamente a las voces de la comunidad. Aunque en 2006 se publicó una Declaración de Consenso que pretendía desprenderse de la nomenclatura peyorativa y discriminatoria hacia estas personas, el documento continuó conceptualizando las realidades intersex exclusivamente en clave patológica, rebautizándolas como “trastornos del desarrollo sexual” (Lee et al. 2013). En medicina, la noción de “trastorno” indica, según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina Dorland (2005), una “alteración o anomalía de la función o estado físico o mental mórbido”, o bien una “desviación o divergencia de lo que se considera normal”. En el caso particular de la intersexualidad, el documento de consenso de 2006 define las realidades intersex como un conjunto de “condiciones congénitas en donde el desarrollo del sexo cromosómico, gonadal o anatómico es atípico” (Lee et al. 2013, 280).
El dominio prácticamente exclusivo del paradigma biomédico sobre la conceptualización de las realidades intersex ha servido para legitimar todo tipo de intervenciones violentas, invasivas y no consentidas hacia esta población, pese a las escasas evidencias sobre los beneficios de las mismas, y ha obstaculizado y tratado de bloquear otras formas posibles de interpretar y de encarnar estas realidades.
Analizar esta situación desde el marco conceptual de la injusticia epistémica, específicamente desde el concepto de injusticia hermenéutica distorsionadora (Mason 2021; Ayala-López 2022; Falbo 2022), puede arrojar luz sobre el papel que continúa desempeñando la medicina en la perpetuación de la marginación de las realidades intersex y de la patologización de las mismas, que descansa en gran medida en la identificación no cuestionada de la salud con las características sexuales endosexuales y las identidades de género binarias. La injusticia hermenéutica distorsionadora es aquella que tiene lugar no por la existencia de una laguna o déficit en los recursos hermenéuticos colectivos que impida a las personas dar sentido e inteligibilidad a sus experiencias sino, al contrario, por la presencia e hipervisibilidad de conceptos que las deforman y oscurecen, que ponen en circulación imágenes controladoras que informan sus comportamientos, deseos, autopercepción e identidad de una forma que resulta injusta y dañina para ellas (Ayala-López 2022, 6 y 7).
Defiendo que la interpretación unilateral y mayoritariamente extendida de las realidades intersex como patologías que necesitan ser médicamente intervenidas, incluso cuando existe una resistencia activa de las personas directamente afectadas contra esa conceptualización, podría constituir un ejemplo de este tipo de injusticia. Asumir que los cuerpos intersexuales son, por principio, incompatibles con la salud y con la experiencia de una vida plena, puede llevar a las personas intersex a convencerse de la necesidad de someterse a intervenciones “normalizadoras” o “correctivas”, términos frecuentes en la literatura médica sobre la intersexualidad.
MARTIN BOY
Cuerpo, espacio y prácticas transgresoras: el espacio urbano es conflicto
Desde una perspectiva de los estudios urbanos, en esta ponencia propongo problematizar qué sucede ante la presencia de cuerpos y prácticas que transgreden los cánones esperados en torno a la dimensión del género y la sexualidad. Más precisamente, reconstruiré los conflictos en torno a un grupo de mujeres que deciden hacer toples en una playa de la provincia de Buenos Aires (Argentina), a la oferta de sexo protagonizada por travestis y trans en Palermo (Buenos Aires, Argentina) y Jacinto Vera y Larrañaga (Montevideo) y ante el amamantamiento en espacios públicos en San Isidro (Buenos Aires, Argentina). También, se retomarán casos emblemáticos que implicaron procesos de detención y judicialización ante manifestaciones de afecto entre personas del mismo género en San Juan y en Ciudad de Buenos Aires (Argentina).
Todas estas corporalidades y prácticas mencionadas implicaron una transgresión del orden social patriarcal y cis-heteronormado. Lo que se intentará realizar en este trabajo es reconstruir cada uno de estos conflictos teniendo en cuenta las argumentaciones que los diferentes grupos esgrimieron sobre cuáles son los usos (i)legítimos del espacio urbano e identificar las resistencias colectivas organizadas para afrontar las condenas sociales y las prácticas policiales.
El espacio público de las ciudades puede pensarse de diversas maneras: desde la dimensión física, desde la simbólica, desde el (des)encuentro de los diferentes grupos, desde el movimiento o circulación, entre otras posibilidades. En este trabajo se abordará el espacio público desde la conflictividad que implica el cruce entre diferentes grupos sociales desde la perspectiva del género y la sexualidad.
¿Qué implica recuperar al género y la sexualidad para abordar las dinámicas que suceden en el espacio público? La perspectiva elegida implica dar cuenta de jerarquías existentes entre los diferentes grupos sociales que implica la habilitación de ciertas maneras de movilizarse, vestir, mostrar el cuerpo y realizar ciertas prácticas. Vivir en una ciudad se encuentra atravesado por el acatamiento y la resistencia frente a ciertas normas explícitas e implícitas sobre cómo debemos comportarnos. La transgresión de estas se verá expuesta a sanciones legales y/o morales.
Me interesa indagar en ciertas prácticas desarrolladas por todas las sociedades que son puestas en consideración o que son punidas por la mirada social o, incluso, las fuerzas de seguridad. El foco estará puesto en travestis y trans que ofertan sexo en la vía, en mujeres cis que amamantan en plazas del Conurbano Bonaerense o que deciden hacer toples en las playas de Necochea. Todas estas situaciones tienen un trasfondo en común: las protagonistas sancionadas encarnan feminidades y las situaciones en las que se encuentran involucradas implican discutir quién merece el espacio público de la ciudad y cómo se demarcan qué usos de este espacio son legítimos y cuáles no y qué límites se le pone al cuerpo.
NICOLÁS PASTOR BERDÚN
Antiesencialismo esencialista y corporalidad: limitaciones binaristas del sujeto de Julia Kristeva
Argumentaré que la teoría del sujeto propuesta por Julia Kristeva es excluyente con las identidades de sexo-género no binarias, comprometiendo con ello el alcance de su propuesta política práctica –la “revuelta”–. Ello resulta contradictorio, pues en la misma teoría kristevana confluyen dos premisas fértiles para hacer frente al binarismo: el antiesencialismo y la sensibilidad a la corporalidad. Con ello, Kristeva cae en una problemática común en los “feminismos de la diferencia”.
Desde sus escritos tempranos (1968–1974), Kristeva pretende articular una “teoría del sujeto hablante” (SSS: 27) con los esquemas estructuralistas. Dicho sujeto es concebido ya siempre como dotado de un cuerpo a examinar psicoanalíticamente –destaca las ideas de Freud y Lacan (SSS: 28) antes (SCI: 200); pero, especialmente, la posición esquizoparanoide de Klein (i.e. RLP: 22; 27; 50)–. En estos primeros escritos desarrolla Kristeva su noción de chora (RLP: 25–26) desde la que bosqueja al sujeto como “una articulación esencialmente móvil y extremadamente provisional” (RLP: 25). Esta noción es sucedida (1977–2000) por la de “sujeto en proceso” (POL; CEA: 23), que Kristeva entrama conceptualmente con la de “lo abyecto” –de raíces kleinianas (i.e. PH: 48; 82; GFMK: 66)–: entendido este como un “no-objeto” (PH: 16) que “perturba una identidad, un sistema, un orden” (PH: 11), y que el sujeto debe excluir para devenir tal.
Esta apuesta por la mutabilidad aparece en diversos lugares con relación al género: el concepto mujer «se disuelve en otros tantos “casos particulares”» (MC: 25) o «la noción […] “uno es mujer” es casi tan absurda […] como […] “uno es hombre”» (PSEPO: 98). El psicoanálisis especialmente, afirma Kristeva, revela que “la sexualidad no biologiza la esencia del hombre [ser humano] […] por el contrario […] inscribe desde el principio la animalidad en la cultura” (GFMK: 16) cuestionando “el clivaje tradicional hombre/mujer” (GFMK: 18).
A pesar de estas premisas, el propio psicoanálisis kristevano refuerza el régimen binarista, pues se apoya todavía en la idea de “dos sexos biológicamente constituidos” (GFMK: 18) –i.e. la tópica de los progenitores [padre y madre] combinados (GFMK: 135)–, necesariamente eliminando las identidades intersexuales y forzando a la identificación con uno de los dos polos (c.f. GFMK: 74).
La exclusión de lo no-binario actúa como “sagrado bifronte” (PH: 79) de la propuesta kristevana: sacrificio fundacional que, excluyendo lo tomado por intolerable, permite estructurar su propuesta.
Desde aquí puede verse que la propuesta política práctica de Kristeva, la “revuelta” –ejercicio de “reiterado cuestionamiento de sí” (AR: 10), permanente “retorno-vuelta-desplazamiento-cambio” (AR: 17) que cada sujeto reelabora desde su “intimidad” (AR: 9)–, aun a pesar de integrar “la revalorización de la experiencia sensible (AR: 16) y de combatir el “dogmatismo” en la “reivindicación identitaria” (c.f. AR: 117–118), resulta insensible a las problemáticas específicas de las personas no binarias.
AITANA TORRÓ CALABUIG
Reflexiones sobre una mirada queer al derecho: ¿es posible una contorsión de la norma?
El derecho clasifica, normaliza y reifica subjetividades de manera jerarquizada, mientras que el movimiento queer hibrida, deconstruye y mueve las identidades. El derecho mantiene, reproduce y articula los valores dominantes, mientras que lo queer los desestabiliza, los subvierte y los resignifica. Así, parece que la idea de una aproximación queer al derecho sugiere una paradoja difícil de conciliar. En efecto, no se trata de introducir lo queer en el derecho, pues la teoría queer aspira a desmontar el núcleo del sistema jurídico: la norma. Lo que se pretende es nutrirnos de las aportaciones del movimiento queer para arrojar luz sobre como la ley ignora la variabilidad de las identidades, del deseo y su propia expresión. Trataremos de adoptar una mirada queer hacia la ley y a los estudios jurídicos, la cual cuestiona frontalmente la construcción sexo-genérica, exponiendo las principales ideas de la teoría y movimiento queer y prolongando sus aportaciones a la disciplina jurídica, deteniéndonos en la última parte de la exposición en las luces y sombras que ha traído consigo la aprobación de la Ley 4/2023, que, pese a los intentos de algunas formaciones políticas y las demandas de colectivos sociales, persiste en sostener el binarismo sexo-género y una cuestionable inscripción del sexo en los documentos administrativos.
El hermetismo de la disciplina jurídica, reacia a entremezclarse con otras ciencias sociales como la sociología o la psicología, combinado con la influencia de las corrientes clásicas de la Teoría del Derecho como el iusnaturalismo, que proclama la existencia de principios superiores y universales cognoscibles a través de la razón, ha elevado al derecho a la categoría de disciplina objetiva, neutra y necesariamente justa. No obstante, movimientos de teoría crítica del derecho como los Critical Legal Studies (CLS) fueron trascendentales a la hora de desnaturalizar el Derecho como disciplina objetiva y neutral, la cual aplicó un método jurídico con un alto componente de eclecticismo teórico, desde el neo-marxismo, el postestructuralismo, la fenomenología o el feminismo. Gracias a estas aportaciones críticas, podemos sostener que las normas jurídicas no son enunciados neutros sin ideología, sino que se erigen como “marcos de inteligibilidad” que, aplicando la terminología butleriana, reproducen “la matriz heterosexual”. Para esta autora, la matriz heterosexual designa “la rejilla de inteligibilidad cultural a través de la cual se naturalizan cuerpos, géneros y deseos”, por lo que es necesario existir dentro de dichos marcos para ser aprehendido desde el lenguaje y existir socialmente. Cabe destacar que la obra de estes autores se desmarca de la corriente de los derechos de las personas LGTBI, a pesar de que en muchas ocasiones se ha empleado como sinónimo de queer. Es por ello, que es importante hacer una distinción entre ambas, la cual introdujo De Lauretis en 1991.
Nos acercaremos en última instancia al contexto español, deteniéndonos en la Ley 4/2023 y en los cambios que ha supuesto, en particular, la rectificación registral de la mención del sexo, pero perviviendo la intromisión en la identidad a través de los DNIs. La constante exposición a la que se somete la identidad sexual y de género a través de dichas tecnologías — los documentos de identidad– se erige como una vulneración de derechos iusfundamentales, además de no poderse constatar la existencia de proporcionalidad, necesidad y de fin constitucionalmente legítimo en dicha obligación, remitiéndonos tanto a instrumentos internacionales como a jurisprudencia constitucional, así como la incompatibilidad de dicha marca con normas jerárquicamente superiores.
Concluiremos afirmando que ley ha de construirse y ejercerse desde los márgenes de lo imposible, los cercos de lo inexistente, desde lo fluido e inasible, desde lo queer, desplazando la matriz heterosexual para contorsionar la norma y dotar de inteligibilidad a los cuerpos abyectos y desterrados.
LAURA ESTEVE ALGUACIL
Mujeres que son padres y hombres que son madres: ¿es “progenitor gestante o no gestante” la solución al problema?
El establecimiento de un régimen de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas basado en el principio de autodeterminación, pese a ser un avance considerable en materia de derechos, no es, por sí mismo, garantía de un pleno reconocimiento de identidades trans por el ordenamiento jurídico. Sin una revisión del ordenamiento jurídico al completo, los derechos fundamentales de las personas trans seguirán siendo vulnerados en diferentes contextos. Un ejemplo importante es el de la vida familiar y la determinación de la filiación, la que el derecho de familia aún regula desde una óptica heteronormativa y, frecuentemente, biologicista. Por este motivo, la Ley 4/2023 ha incorporado también en sus Disposiciones Finales 1ª y 11ª ciertas reformas al Código civil (CC) y la Ley del Registro Civil (LRC) en materia de Derecho de las familias.
Las modificaciones de las DDFF mencionadas tienen el potencial de facilitar el establecimiento de la filiación en los casos en que el progenitor es una persona trans, especialmente tras la reforma de los arts. 120 CC y 44 LRC. Aunque el articulado no hace ninguna mención específica a cómo y bajo qué denominación deberá registrarse tal filiación sí que introduce los conceptos “progenitor gestante” y “progenitor no gestante” en sustitución o adición de los de “madre” y “padre” en el CC y la LRC. Así, podría inferirse que esta debería ser la denominación utilizada en los casos de progenitores trans. Ahora bien, esto puede suscitar algunos problemas. El primero es que puede resultar estigmatizante emplear estos términos únicamente en las familias con progenitores trans, manteniendo las denominaciones de “madre” o “padre” para el caso de progenitores cis. El segundo se refiere a la estabilidad de dicha filiación ya que al mantenerse intacto el sistema de impugnación, basado en una matriz de género y correspondencia genético-biológica concreta, la filiación respecto de progenitores trans (pero también de otros colectivos LGTBI como el de las parejas de mujeres) puede situarse en una posición vulnerable.
En el trabajo, expongo estas cuestiones en el contexto de un derecho comparado diverso, si bien que, en su mayoría, no reconoce adecuadamente la identidad de género de los progenitores trans. En este sentido, destacan las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos A.H. y otros c. Alemania y O.H. y G.H. c. Alemania; y la judicialización del caso de Alfred McConnell en Inglaterra, pendiente en la actualidad de la resolución de su recurso ante el mismo tribunal. Todo el análisis apunta a cuestionarse las categorías jurídicas binarias “madre” y “padre” respecto de todas las familias.
MARION POLLAERT
Democracy crisis and sex-gender diversity: Normativity of minority legitimacy
This paper aims to explore the challenge of building an effective democratic response to the movements of sexed, sexual and gendered minorities. The minority position renders the pursuit of rights ineffective within modern representative democracies. Numerous instances demonstrate that elected representatives political hesitate to enact substantial changes due to the political costs associated with addressing prevalent discriminatory situations (e.g., IVF [PMA] in France or gender-neutrality in Europe).
Against this backdrop, where the executive and legislative powers are demonstrating major institutional blockages to any significant progress in terms of equal rights, this paper aims to consider two possible solutions: grassroots pressure and a response by the courts. In the first case, while public opinion favoring equal rights or a clear consensus advocating legal changes (e.g., same-sex marriage) appears effective to some extent, mass mobilization remains uncertain.
As for the legal approach, strategic litigation faces challenges in providing an appropriate institutional response to the demands of sexual and gender minorities. Although it may seem a viable alternative to a decision-making system disregarding minority rights, it also runs the risk of being exploited by conservative activists (e.g., the rollback of transgender rights in the U.S.). This dual nature underscores the struggle in establishing democratic legitimacy for a minority. Politicized conservatives employ similar arguments to impede social and cultural shifts perceived as aligning with the majority, posing a fundamental normative question regarding minority claims' democratic legitimacy.
The final issue addressed in this paper is based on the study of queer grassroots movements: they argue that an individual rights-based approach is based on values, laws and institutions of a straight oppressive society: equality is a claim that is based on straight terms. This paper is not intended to go beyond the observation of the complementarity of the reformist approach and grassroots unconventional groups, or the diverse spectrum within our communities, oscillating between assimilationism and counter-culture. This paper is not intended to go beyond the simple observation of the complementarity of the reformist approach and grassroots unconventional groups, or the diversity of our communities between assimilationism and counter-culture. My main goal isto delineate the principal obstacles hindering substantial progress in our rights. It highlights that merely appealing to democratic principles is insufficient and unsatisfactory. Consequently, it poses the question: What public arguments can we craft to defend the political legitimacy of our claims?
SILVIA SORIANO MORENO
Reflexión constitucional ante los retrocesos reaccionarios en los derechos de las personas LGTBI
La reciente Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, regula por primera vez a nivel estatal una cuestión que ya hacía años que venía siendo regulado por la mayoría de Comunidades Autónomas. Así, para la entrada en vigor de la citada Ley ya existían 19 leyes autonómicas sobre la materia a través de diversas fórmulas, como legislación general relativa a las personas LGTBI o en virtud de las referencias expresas a las personas trans:
- Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Madrid contaban con una ley LGTBI y con una ley trans.
- País Vasco, Canarias y La Rioja contaban con una ley trans, pero no con una ley LGTBI.
- Galicia, Cataluña, Extremadura, Murcia, Baleares, Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha cuentan con una ley LGTBI pero no una ley trans.
Derivado del auge de discursos reaccionarios frente a los derechos de las personas del colectivo y la normativa relativa a la lucha contra la discriminación, el gobierno de la Comunidad de Madrid presenta en noviembre de 2023 una propuesta de reforma de su legislación en la materia. Así, se prevé la reforma de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. El proyecto se refiere a cuestiones que afectan directamente a los derechos reconocidos en materia de identidad de género, así como las medidas previstas para hacer frente a la lgtbifobia, y otras relativas a cuestiones en materia sanitaria y educativa.
Con esta situación y la extensión de este tipo de discursos políticos, sería posible que estos mismos retrocesos en derechos adquiridos se den en otras Comunidades Autónomas, afectando así a un marco jurídico consolidado.
Frente a ello, en este trabajo se plantean las siguientes cuestiones que arrojen luz a la inseguridad jurídica a que pueda dar lugar la reforma propuesta, especialmente en los siguientes aspectos:
- Reparto competencial de las materias previstas en la legislación estatal y las autonómicas. Clarificar que aspectos de la cuestión son competencia estatal y autonómica permitirá determinar el alcance de las reformas.
- Doctrina constitucional en materia de retroactividad en “derechos adquiridos” y la seguridad jurídica. Con relación a si la modificación prevista sería constitucional por cuanto implicaría la limitación de derechos existentes y ejercidos por las personas.
Con esta reflexión se pretende tratar la cuestión de si los retrocesos que ya están en marcha y los que previsiblemente puedan llegar pueden encontrar freno en el sistema constitucional.
ALE SOTELO GUADALUPE
Visual Testimonial Transitar: contra-cartografías contra-sexuales
En el Sur Global, las disidencias sexo-genéricas hemos sido históricamente excluidas de las narrativas oficiales y privadas del derecho al libre uso de los espacios públicos. Esto nos ha obligado a mantenernos en los márgenes de la historia, habitando la clandestinidad o sufriendo las consecuencias por el costo de una visibilidad marginal. Como identidades que escapan de los regímenes normativos, nos hallamos constantemente en situaciones de violencia estructural. Por ello, es vital continuar la labor de quienes nos precedieron en la lucha por la visibilidad y el buen vivir.
Esta investigación busca contribuir a la visibilización de experiencias trans, travestis, no binarias y disidencias sexo-genéricas a partir del uso de prácticas artísticas y comunitarias. Haciendo uso de recursos visuales que permita pensar y problematizar las (no) ciudadanías de la disidencia sexual en el territorio, desde prácticas artísticas y comunitaria. Se proponen herramientas visuales como poderosas armas creativas para crear, recopilar y comunicar narrativas basadas en nuestras propias experiencias de violencia y resistencia.
El mapa es una representación social del espacio, pero cuando se habla de las experiencias de la disidencia sexual ¿de qué espacios hablamos? ¿qué tipo de representación se hacen? En ese sentido, el presente trabajo cuestiona las representaciones y usos tradicionales de la cartografía, para hacer una reinterpretación del espacio a partir de estas vivencias; con ello poder localizar y visualizar las memorias disidentes en el territorio.
El estudio se basa en prácticas artísticas y de investigación social y en estrategias de mapeo para localizar y documentar estas experiencias. De manera similar, estrategias como el mapeo colectivo y el mapeo corporal también se exploran en sesiones de mapeo colectivo con personas transgénero, travestis y diversas no binarias. A partir de esto, el objetivo del estudio es analizar el potencial de estos recursos de creación y mediación de experiencia e iniciar una discusión sobre el valor de las imágenes como elementos testimoniales que permitan construir reflexión desde las propias disidencias.
El resultado de esta investigación se materializa en el trazado de rutas geográficas y emocionales a través del territorio, el uso de dispositivos visuales y gráficos como los dibujos, mapas y símbolos. Esta apropiación de elementos de la cartografía crítica conduce a la reflexión y el debate en torno a la situación de esta comunidad, así como las múltiples relaciones entre cuerpo-territorio. Es así como se posibilidad una memoria situada en clave visual. De esta manera, se ha sugerido que los formatos visuales pueden servir de soporte al testimonio. Así es como se plantea que las estrategias del mapeo son potenciales herramientas que pueden dar cuenta de las diversas situaciones que viven las personas de la disidencia sexual.
Esta investigación es un esfuerzo por honrar esas historias, situaciones y experiencias de personas trans, travestis, no binaries y todes aquelles que no se sitúen en los cercos normativos.
INÊS ESPINHAÇO GOMES
Sex Characteristics, Gender Identity and Expression under Portuguese Law: advances and shortcomings
This paper aims at analyzing the state of art of the Portuguese legal system regarding the situation of trans, intersex, non-binary and gender diverse people and at questioning some future solutions that better accommodate their situation, without disregarding possible challenges. By assessing the topic through the lens of Queer Legal Studies and Human Rights Law, this critical analysis considers the discourse of several international Human Rights entities, as well as contributions of certain Constitutional Courts in that regard, through a legal comparative perspective.
The article first assesses the provisions of the Portuguese Constitution, which do not expressly mention gender identity, gender expression or sex characteristics, and it enhances their scope by looking at the dialogue between the Constitution and the European Convention on Human Rights and the case-law of the European Court of Human Rights. It further analyzes various legal provisions enacted in certain fields such as Criminal law, Labor law and education and focuses on Law no 38/2018 of 7 August, which established the right to self-determination of gender identity and gender expression and the right to the protection of sex characteristics and earned Portugal a round of applause. This study critically assesses this legislation, pinpointing the advances brought by it, but also the flaws and the gaps that might have been perpetuated or created, such as the situation of trans parents, minors, non-citizens and non-binary and gender fluid people, to name a few. The paper also addresses the decision of the Constitutional Court in 2021, which considered that certain provisions of Law no 38/2018 regarding education were unconstitutional, and it brings the reflection on the state’s role in such matters, bridging it, on the one hand, with the anti-gender movement and the so-called anti “gender ideology”, and, on the other hand, with the right of parents to educate their children according to their beliefs and convictions free from state intervention.
LUZ MARÍA MUÑOZ CAMA
Constitución y rechazo: hacia el reconocimiento de ciudadanías no normadas en el Perú
¿Quiénes son individues libres?¿quiénes tienen acceso a participación política? La lucha por el reconocimiento de las identidades trans y no binarias en el Perú ha sido y sigue siendo de largo aliento, pese a los avances dados en los tiempos en el ámbito jurídico nacional e internacional. En su texto Los orígenes del totalitarismo, la teórica política Hannah Arendt (1998) expone que el primer paso para la dominación es el aniquilamiento de la persona jurídica, es decir plantear una serie de restricciones legales que priven a un grupo humano de sus derechos civiles fundamentales. Por su parte, Iris Marion Young (1997) sostiene que los modelos democráticos actuales (como el del caso peruano), en favor de la búsqueda idealizada de un bien común, excluyen las voces de muchos grupos sociales desfavorecidos, acrecentando la desigualdad y consolidando los prejuicios socioculturales que estructuralmente se han construido sobre estas personas. Frente al generalizado abandono y exclusión gubernamental, las vidas trans y no binarias se han convertido en una travesía incierta y sus destinos se perfilan como menos privilegiados que los de una persona que responde a la cisheteronorma. El camino alternativo que ha quedado por trazar es el del forjamiento de lazos comunitarios y familiares que sostengan las vidas no-normadas como un acto de existencia-resistencia frente a la instalación de un ordenamiento del mundo cargado de restricciones y normativas incapaces de pensar sus orígenes, a saber los intereses y necesidades por las que fueron constituidas.
El Perú ha construido y legitimado un modelo de Estado que ha absorbido un proyecto civilizatorio colonial y moderno (Castro-Gómez, 2000), el cual sitúa el factor sexo-género como primordial para la socialización entre individues. La característica principal de este proyecto es la dicotomía en la que se inscribe y a la que somete a diversas existencias humanas que cohabitan en él, empujando a les individues a desarrollar ciudadanías binarizadas cargadas de expectativas, preconcepciones y determinaciones propias de un aparato gubernamental que parece haber olvidado los principios de bienestar social y libertad expuestos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para el propósito de esta investigación se afirma que durante el proceso de constitución y fundación de la nueva República Democrática del Perú se heredó tacita y naturalmente la lógica de un estado moderno-colonial “depredador” (Lind y Walsh en Mendoza, 2014, p.226), resultando de ello que ciertas comunidades sigan viviendo bajo el manto de la dominación y aniquilación identitaria, y con un limitado margen para la configuración de una ciudadanía libre y auténtica. El objetivo de esta investigación es bosquejar la influencia del proyecto civilizatorio colonial-moderno analizando los testimonios de Majandra y Vanessa, dos casos emblemáticos acompañados del apoyo legal de PROMSEX (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos), que evidencian la renuencia del Estado peruano, a través de sus órganos constitucionales, a la visibilización y reconocimiento de nuevas identidades sexuales/sexuadas que rompen con el binario sexogenérico, a saber – nuestro propósito – las personas trans y no binarias. Esta investigación busca contribuir al análisis y reflexión de los problemas que circundan la vida de las disidencias sexogenéricas, específicamente de aquellas identidades no normadas, para visibilizar un pacto social colonial de género como base de discriminación y vulneración de derechos humanos. El desafío yace en la gestación y promoción de un nuevo orden de reconocimiento, donde todes les individues accedan a la posibilidad del ejercicio de su ciudadanía como un ejercicio de derechos humanos y, paralelamente, como un ejercicio de reivindicación y revitalización ontológica.
MANUELITA DIEZ
Entre la patologización y la invisibilización: ciudadanías no binarias en América Latina
El presente trabajo tiene como propósito presentar un análisis teórico sobre factores que inciden en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la visibilidad de las personas no binarias en Argentina. A pesar de los avances legales alcanzados en el país, sigue permeando en el imaginario colectivo un discurso patologizante sobre las personas que construyen sus identidades por fuera de los binarismos de género. Las operatorias por medio de las cuales se construye la otredad sexuada se refuerzan y a la vez entran en tensión con las operatorias de invisibilización de sus experiencias y trayectorias. Desde un enfoque interseccional crítico, este trabajo refiere también a la capacidad de agencia de la población NB, recuperando los actos performativos a través de los cuales negocian nuevas formas de participación, encuentran espacios seguros para visibilizarse y conquistan derechos de ciudadanía plena de forma estratégica, aunque muchas veces también de manera parcial y temporal.
BÁRBARA SORDI STOCK
Violencias hacia el colectivo LGBTIQ+: aportes desde la Criminología
La presente comunicación ofrece un análisis criminológico de las violencias hacia el colectivo colectivo LGBTIQ+. En el contexto europeo, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA por su sigla en ingles) ha subrayado el alto grado de victimización y la violencia reiterada que sufren las personas LGBTIQ+, en particular las personas transgénero. Llama la atención para la importancia de adoptar una legislación más homogénea contra la homofobia y delitos de odio entre los Estados miembros de la UE. Específicamente en España, los datos del Ministerio del Interior han revelado que la orientación sexual e identidad de género ocupan el segundo lugar del total de registros por delitos de odio en el país, quedando atrás de racismo/xenofobia. Estos datos nacionales son la punta del iceberg, pues se estima que 60% de los casos no llegan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entre las razones para la cifra oculta se encuentran las siguientes: desconfianza o miedo en las instituciones formales, miedo a represalias, vergüenza, temor a desvelar la orientación sexual y/o identidad de género, miedo a sufrir un arresto, miedo a ser extraditado, entre otras. En este contexto, cobra relevancia la labor de atención y recogida de información que ejercen las instituciones que trabajan con el colectivo LGBTIQ+, como la Federación Andalucía Diversidad LGBT, entre otras.
DAVID VILA VIÑAS
Familiarismo y orientación binarista de las agendas de derechos
La reciente traducción al castellano del libro de Sophie Lewis “Abolir la familia. Un manifiesto por los cuidados y la liberación” (E. Fernández-Renau Chozas, trad.), Traficantes de Sueños, 2023, ha aproximado a nuestro contexto el debate sobre las posibilidades transformadoras de la vida familiar. Cualquier motivo es bueno para actualizar un debate clásico en el seno de los movimientos despatriarcalizadores y descolonizadores, cual es el rol de la institución familiar y, de ahí, su ubicación en la agenda política y de derechos de los movimientos. En síntesis, la reivindicación de la efectividad de un derecho a la vida familiar, como emanación de la dignidad y del libre desarrollo de la personalidad, para todes es un objetivo inexclusable de cualquier agenda tansformadora. Al mismo tiempo, la visibilización de formas alternativas de vida familiar, desde identidades no binarias, por ejemplo, puede tener un efecto elusivo sobre el problema de la fijación de las relaciones afectivas y la privatización de las relaciones de cuidado que acompañan al medio familiar.
Este debate adopta nuevas tonalidades en un contexto en el que se expanden tanto las identidades y formas de afectividad alternativas a las cis heteropatriarcales blancas de clases medias, como se refuerza la alianza entre los enfoques neoliberales y neoconservadores, en los que la evocación a la familia constituye una de sus principales fuentes de legitimidad en contextos de incertidumbre y abandono generalizados. En el caso de esta comunicación, se trataría de inscribir la discusión en un enfoque de derechos, sin que ello agote las implicaciones jurídico-políticas del asunto.
JESÚS MARÍN TORRES
Drag, salud e incomodidad: desafíos corporales en la performance Drag disidente
El Drag es un modelo artístico y performático que ha ganado su atención en los últimos años. Les Drag performers utilizan vestidos, maquillaje y utilizan su cuerpo y gestos para generar nuevas expresiones e interpretaciones corporales y de género. No obstante, y a pesar de que el Drag sea comúnmente conocido desde un prisma de entretenimiento, puede tener importantes implicaciones para la salud unidas a las incomodidades que el propio Drag genera en el statu quo de género.
Uno de los aspectos que impacta en el mundo del Drag es el uso de cosméticos y maquillaje. Les Drag performers pueden utilizar estos elementos para transformar su apariencia. No obstante, el mal uso de los cosméticos puede llevar a irritaciones, heridas y otras condiciones en la salud de la piel. A esto se le suman otros procesos como son el pegamento de las pelucas, corsés y otros objetos que, construyen una nueva identidad en el cuerpo pero que pueden generar problemas de salud a lo largo de su uso.
Otro de los aspectos importantes en les Drag performes es la demanda física que requiere el hacer una performance o ‘’lipsync’’, las cuales requieren preparación previa, conceptos y vestuarios adecuados a la temática elegida además de un gasto energético y corporal intenso. A esto se le suman elementos extra de dificultad como es performar en tacones o adaptarse al escenario o espacio en el que se dé el espectáculo.
Las cuestiones de salud no son baladí respecto a todas las incomodidades que les Drag performes vivenciamos en nuestro arte. Las cuestiones de salud y cuerpo son atravesadas por un imaginario específico del Drag más clásico donde las exigencias corporales se ciñen al paradigma de lo entendido como femenino. Esto genera incomodidad tanto para les Drags que no performan este modelo estereotípico de Drag y que pretenden trasgredir su conceptualización más clásica como para las personas que van a sus shows y ven una identidad dentro de otros paradigmas de género que no esperaban.
Las cuestiones interseccionales se añaden a la incomodidad y salud de les perfomers. El Drag en España es un sector completamente precarizado, y los recursos necesarios para poder tener una mejor calidad de vida y salud en las performances y en la vida no son dadas de manera justa. Les Drags performers estamos ya incomodes de ver que las retribuciones de nuestro arte limitan nuestra capacidad para generar otras escenas, otros espectáculos y más recursos que nos permitan vivir de manera digna y con mejores condiciones vitales, y por tanto, de salud en relación a los elementos que utilizamos en los espectáculos y a nuestros Drag.
Es por estas razones que, tanto desde mi propia experiencia como investigadore y Drag performer, como la experiencia de mis compañeres en la casa drag AOVEnditas de Jaén a la que pertenecemos, pretendo mostrar aquellas incomodidades y cuestiones que generan tensiones en el territorio de género y de nuestra salud, no siendo estas excluyentes.
MARTA GONZÁEZ ORTEGÓN & MARTA ZAMORA TRONCOSO
La vivencia y narración de la intersexualidad e ignorancia endosexual a través del cine: un análisis de El último verano de la boyita (2009) y Yo, imposible (2018)
El objetivo de nuestra investigación es analizar en dos filmes de ficción (El último verano de la boyita, de Julia Solomonoff, 2009; Yo, imposible, de Patricia Ortega, 2018) el tratamiento dado a la comunicación del descubrimiento de la intersexualidad de varios personajes, así como la reacción de sus respectivos entornos y cómo estas reacciones influyen y marcan de manera decisiva el curso de sus vidas. En las historias, los roles de género asignados y asumidos obstruyen y obstaculizan el proceso de conocimiento y construcción de la propia identidad y narrativa por parte de las personas protagonistas. La falta de investigación y conocimiento de la diversidad sexual en medicina constituye un eje crucial sobre el que pensar los diferentes tipos de violencia –verbal, social, psicológica, física (intervenciones quirúrgicas no deseadas, reconstrucción de los órganos sexuales para hacerlos encajar en el modelo binario), etc.– ejercidas de manera sistemática sobre las personas intersexuales. Esto se debe, por un lado, al criterio de autoridad asociado a la medicina (en la que se deposita la confianza a la hora de localizar la causa fisiológica de algún malestar) y, por otro, al estado de incomprensión, confusión y extrañeza que sufren cuando se interpreta como enfermedad o problema (sin serlo) su tipo de diversidad sexual. Al no encontrar historias y casos clínicos que reflejen la enorme variedad sexual –y al negarse o resistirse la sociedad a abrir el canon médico a considerar y recoger perspectivas no binarias–, los problemas, finalmente, terminan multiplicándose y haciéndose efectivos. Esta compleja problemática, estudiada a través del análisis de la ausencia de recursos epistémicos provocada por personas, grupos e instituciones, puede ayudarnos a pensar y crear nuevas vías para superar la ignorancia situada (Dotson, 2011) de quienes –en muchas ocasiones, sin saberlo ni quererlo– contribuimos, como parte de la sociedad, a perpetuar dichas violencias.
En el caso de la película de Julia Solomonoff (2009) las complicaciones mencionadas anteriormente son sufridas por Mario, persona intersex a la que asignan el género masculino al nacer, siendo el protagonista de la película junto a su amiga Jorgelina. Cuando Mario, impulsado por la extrañeza que le produce el sangrado de la menstruación (que no interpreta como tal porque, se supone, como le dicen, que «los varones no menstrúan») examina sus genitales y los compara con el libro de anatomía, le dice a Jorgelina: «No soy como en la foto». Ella le responde que está cambiando por la adolescencia, a lo que Mario contesta: «No soy normal». La incomprensión es vivida desde el ocultamiento, la soledad y el dolor porque su entorno no le ha dado medios adecuados para interpretar lo que le sucedía, relegando la cuestión a un «asunto privado». Así, las pistas para la construcción de soluciones efectivas se encaminan hacia la publicidad y exposición del caso, donde, irremediablemente, el público espectador debe asumir un papel activo.
En Yo, imposible (2018), la relación con el cuerpo, el dolor, la sexualidad, la enfermedad, la represión y opresión por parte de la sociedad y la liberación se entrelazan en un relato íntimo y asfixiante protagonizado por Ariel, quien desconoce que fue sometide a intervenciones quirúrgicas en los primeros años de su vida. En este caso, tanto Ariel como las personas que relatan sus testimonios a lo largo de la película a modo de documental, son arrebatadas de la posibilidad de decidir sobre su cuerpo; ni siquiera, de saber quiénes son; no sólo en el plano identitario (pues a Ariel le asignaron roles de género masculinos hasta la operación, tras la cual le comenzaron a tratar como mujer) sino en el corporal, al haber sido “mutiladas”, como indican, sin saberlo hasta su madurez. [...]
PATRICIA CRAVIOTTO VALLE
Obligado reconocimiento y protección jurídica, a las realidades sexuales y de género escapadas del binarismo
Cuando se trata de analizar el binarismo sexual y de género de las personas, es inevitable citar el artículo 1089 CC, según el cual: “las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos…”.
La Constitución Española de 1978 (fuente principal del Derecho español), en su art. 14 promulga la igualdad de todos los españoles ante la ley, si que estos puedan ser discriminados (entre otras cuestiones) por su sexo o condición o circunstancia personal o social. A su vez, el art. 9.2 CE, reconoce la competencia de los poderes públicos para que estos promuevan las libertades e igualdades del individuo, removiendo llegado el caso, “los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”.
Llegados a este punto, es pacífico afirmar que la CE otorga a los poderes públicos, la obligación de legislar para llegar en última instancia, a promover y conseguir la paz social tan deseada por la mayoría de los ciudadanos. Qué más garantías necesitamos para exigir que, por un lado, se reconozcan jurídicamente las diversidades de facto existentes en nuestra sociedad, y por otro, éstas queden amparadas por las normas jurídicas nacionales, si la propia CE lo deja expresamente indicado…
Una sociedad avanzada como lo es la española, no puede permitirse dejar la posibilidad de que un solo ciudadano pueda sufrir discriminación, por razón de su sexo, género o circunstancia personal. Ésta, no es una cuestión banal, dado que el desarrollo pleno del individuo ha de basarse en el respeto y el reconocimiento de su identidad. Recordemos que los Derechos fundamentales, se regularán por la vía de la Ley Orgánica, dada su naturaleza e importancia en el ser humano.
No nos preocupa en absoluto la denominación en la designación de cada situación personal o circunstancia, relacionada con el sexo o el género que tiene o que siente la persona. La nomenclatura, al fin y al cabo, siempre puede fijarse en el momento regulador. Pero sí nos preocupa (y mucho), el hecho de que a día de hoy no exista una regulación ad hoc, en relación a esta realidad social, presente y evidente. Sí nos preocupa considerablemente, el sufrimiento que cualquier persona pueda tener, por no tener reconocida una situación tan íntima y personal, como puede ser sentirse mujer hoy, y en unos días hombre, o simplemente no sentirse ni hombre ni mujer. Las garantías constitucionales a las que aludimos, no pueden brillar por su ausencia.
Es evidente que su reconocimiento y protección jurídica, haría temblar las redacciones de muchas normas imperativas y operativas en este momento. Pero no es menos cierto, que cuando nace un problema público y notorio, y se repite y se continúa sin regulación al respecto, parece que ha llegado el momento de ajustarnos a esa realidad en la vía jurídica, y que aquellas normas que deban ser reformadas, lo sean, las que deban derogarse, lo hagan, y las que deban interpretarse, así se haga.
Sin miedo. Con confianza en nuestro sistema jurídico, y con la pluralidad que nos caracteriza los españoles.